Las cuevas del Diablo y las del Rey Garadén forman en la actualidad un conjunto unificado de turismo troglodítico dentro del casco urbano de Alcalá del Júcar, pero no siempre fué así ya que antes de su unión por su […]
- Paginas
Donde estamos
Calle Asomada 61,
02210 Alcalá del Júcar
Tel.: (+34)678 255743
info@casarurallabodeguilla.com
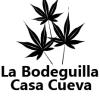
- Paginas
Donde estamos
Calle Asomada 61,
02210 Alcalá del Júcar
Tel.: (+34)678 255743
info@casarurallabodeguilla.com
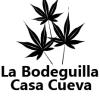
El camino de La Vera Cruz
Supersticiones en el pueblo de Alcalá del Júcar Pese a que mucha gente considera las supersticiones como hijas de la ignorancia y el analfabetismo siempre hemos creído que, por el contrario, son restos de antiguas creencias motivo por el cual, […]
La iglesia de Alcalá del Júcar La comunidad rural medieval estaba íntimamente vinculada a la parroquia, por lo que se puede deducir que desde el primer momento de la estabilización del dominio cristiano existió un lugar para el culto: la […]
Ermitas en Alcalá del Júcar. Tradicionalmente, el alcalaeño ha sido una persona apegada a la fe de sus mayores. Esto se ve no solo a través de la participación en los distintos actos religiosos, sino también en la construcción a […]
La agricultura de secano 1ª parte. Uno de los productos que siempre contó con el beneplácito de los alcalaeños fue el vino. Hoy en día, gran parte de la superficie agrícola está dedicada a la cosecha de la uva. Tal […]
Los barrancos y ramblas de Alcalá del Júcar. Los distintos barrancos, cañadas, etc., que hay en el municipio y que en caso de lluvias torrenciales se comportan como verdaderos ríos, multiplicando el cauce del Júcar. Casi todos se sitúan en la […]
Juegos infantiles. Hay que recordar que los juegos infantiles son un capítulo importante de la crianza; de hecho, el ejercicio recreativo es una función inherente al hombre y, sobre todo, al niño, no sometido todavía a la servitud del trabajo. […]
El Camino Real en Alcalá del Júcar Debido a su cercanía con el antiguo Reino de Valencia, por Alcalá del Júcar pasaba el llamado “Camino Real”. Este camino venía de Castilla y, ya en nuestro pueblo, cruzaría el puente romano, […]
Las comunicaciones de Alcalá del Júcar Las referencias antiguas sobre la red de comunicaciones coinciden en denunciar las deficiencias de las mismas. Madoz, en el siglo pasado, nos dice que los caminos de la parte Norte eran llanos pero poco […]
La Vera Cruz a su paso por Alcalá del Júcar. Relato de Valentín Linares para el blog entremontanas. El Camino de La Vera Cruz en Alcalá del Júcar Parece ser que existió un viejo Camino de peregrinación, a través de […]


