Monumentos para visitar en el pueblo de Alcalá del Júcar. Aunque Alcalá del Júcar es una población relativamente pequeña, en ella podemos encontrar cosas muy interesantes para visitar. 1º-En primer lugar iremos a El Castillo de Alcalá del Júcar, según […]
- Paginas
Donde estamos
Calle Asomada 61,
02210 Alcalá del Júcar
Tel.: (+34)678 255743
info@casarurallabodeguilla.com
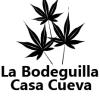
- Paginas
Donde estamos
Calle Asomada 61,
02210 Alcalá del Júcar
Tel.: (+34)678 255743
info@casarurallabodeguilla.com
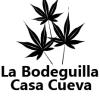
El camino Real
Las aldeas, al estar en un terreno llano, no pueden construir sus viviendas en la pared rocosa y han recurrido a otro tipo de construcción como es la pared de piedra y yeso siendo, posteriormente enjalbegadas. No obstante, hay otro […]
Las fiestas Onomásticas Aparte de las ferias y fiestas de cada población, existen o han existido otras festividades que con mayor o menor arraigo se celebraban en Alcalá. Nos estamos refiriendo a diversas festividades que no por ser más humildes, […]
Alcalá del Júcar cuenta con una de las más originales plazas de toros que se hayan construido jamás. Sobre su construcción no se sabe gran cosa aunque esta plaza cuenta, según algunos, con más de 200 años estando considerada por […]
Supersticiones en el pueblo de Alcalá del Júcar Pese a que mucha gente considera las supersticiones como hijas de la ignorancia y el analfabetismo siempre hemos creído que, por el contrario, son restos de antiguas creencias motivo por el cual, […]
La gastronomia de Alcalá del Júcar. De recia y sabrosa podría clasificarse la cocina de Albacete. Platos cuyos orígenes han de ser buscados en los pastores y gentes trashumantes de la Meseta, de características afines a los del resto de […]
Aldeas de Alcalá del Júcar, Zulema. Zulema es la aldea más lejana de Alcalá del Júcar, ya que está situada a 6 kms. y al Noreste de dicha población, teniendo comunicación directa con la aldea de Las Eras, así como con […]
NUESTRO VOCABULARIO LOCAL Da gusto oír hablar a los alcalaeños; escuchar el acento que imprimen a las palabras, los modismos, nombres de lugares típicos, los apodos. Hasta sus reniegos. Se disfiuta charlando con la gente del campo porque conservan con […]
DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS EN ALCALÁ DEL JÚCAR: el día de celebración es el 2 de Noviembre, pero como este día es laborable, desde tiempos inmemoriales se celebra el día anterior, festividad de “Tosantos” (Día de Todos los Santos). […]
El Camino Real en Alcalá del Júcar Debido a su cercanía con el antiguo Reino de Valencia, por Alcalá del Júcar pasaba el llamado “Camino Real”. Este camino venía de Castilla y, ya en nuestro pueblo, cruzaría el puente romano, […]


